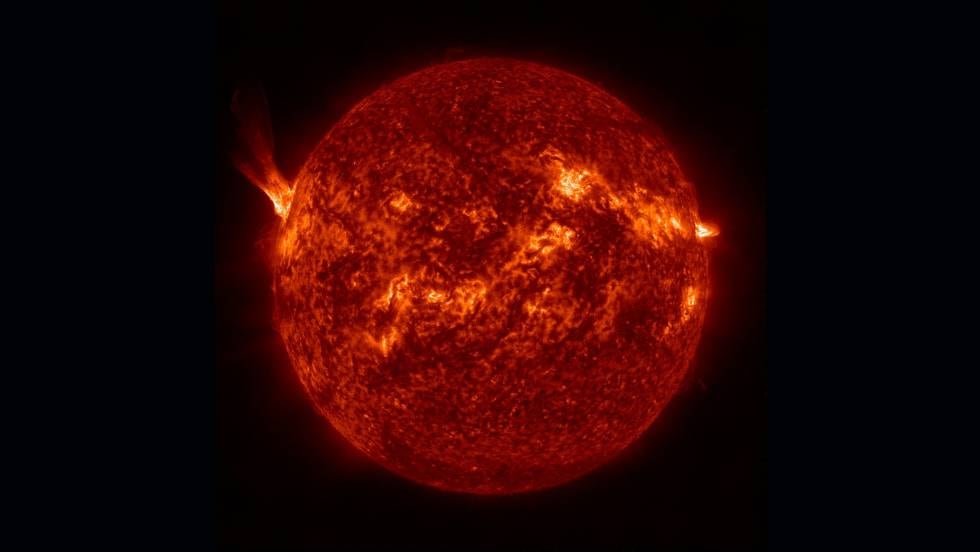
Ante esta nueva luz que cada año, como regalo, nos traen los Reyes Magos existen dos opciones: creer que el sol es una bomba de hidrógeno o que es todavía un dios como creían los antiguos egipcios, al que se debe adorar. En cualquier caso, se trata de una actitud ante la vida. Si se admite que el sol es solo una bomba nuclear que obliga a nuestro planeta a dar vueltas a su alrededor de forma inexorable atado a su órbita, esclavo de la ley de la gravedad que rige en todo el universo, es difícil imaginar que uno pueda ser libre mientras ninguno de los miles de millones de astros de todas las galaxias lo es. En ese caso una vida humana equivale en dar a lo sumo 90 y tantas vueltas en torno a esa bomba de hidrógeno hasta que el destino te obligue a bajarte de la noria. En ese viaje apenas hay sorpresas. Uno sabe más o menos lo que va a suceder a lo largo del año. Puedes jurar que volverán las oscuras golondrinas en tu balcón los nidos a colgar, una y otra vez y así todo, siempre lo mismo, siempre igual, el ciclo de la savia, los almendros en flor, los cataclismos, el polen en la primavera, los bombardeos, el mar unas veces con olas de dulzura y otras tragándose como un monstruo a los náufragos, los otoños con aguaceros y hojas amarillas. Si el planeta no es libre, si las semillas, las plantas, los árboles, los animales tampoco no lo son, ¿por qué lo ibas a ser tú? En cambio, si el sol fuera un dios uno podría pedirle algunos favores: que su luz nos regale un pequeño placer cada día, alguna aventura, alguna pasión incontrolada, que por una vez liberara a nuestro planeta de su órbita y lo dejara vagar suelto por el universo. Puede que solo entonces nuestros sueños se harían realidad. Las almas de los muertos, en lugar de abrasarse, se convertirían en cosmonautas capaces de alcanzar y conquistar otras galaxias. Si el sol fuera un dios habría que pedirle sobre todo que la muerte no nos coja confesados para seguir fingiendo que somos efímeros pero libres.
