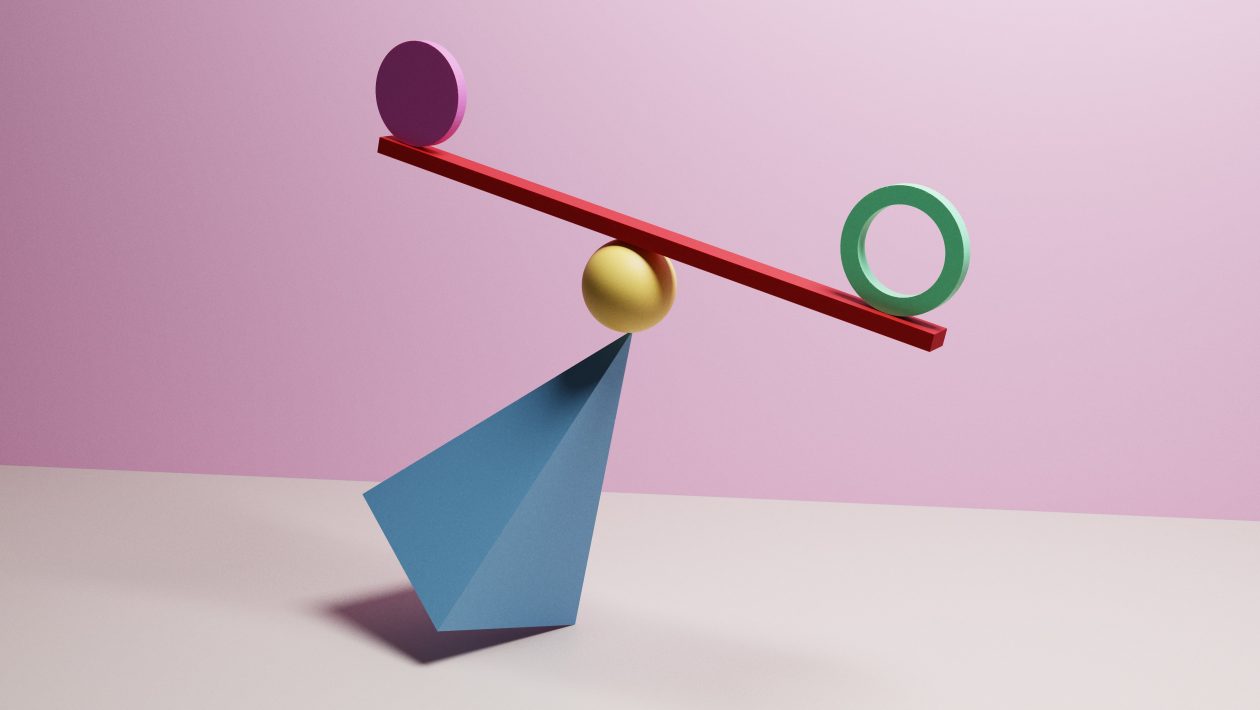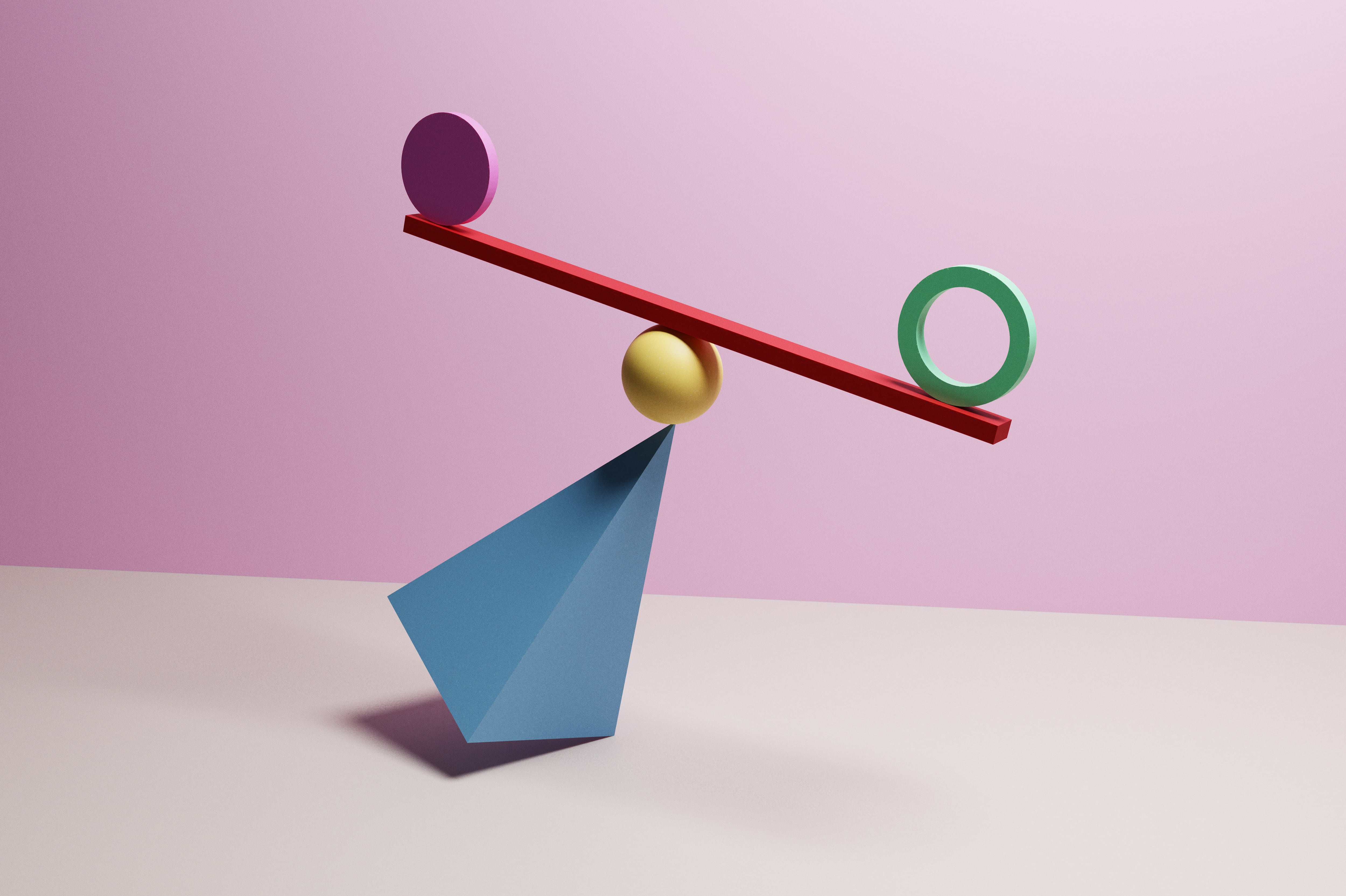
Sí, está claro: todas lo son y ninguna lo es. Pero yo no quería hablar de la palabra mediocre sino de la palabra mediocre. Es el problema de los adjetivos, que enseguida se desparraman y manchan todo; es el peligro de los adjetivos.
Ahora, mediocres como somos, parece mentira que haya habido tiempos en que la mediocridad era un valor que se buscaba y proclamaba. Los romanos tenían una expresión que nos suena a oxímoron o contrasentido: aurea mediocritas, dorada medianía. Estar en el medio, en el promedio, lejos de los extremos, sonaba bien, se fomentaba. Ahora, en cambio, la Academia dice que ser mediocre es ser “de poco mérito, tirando a malo”. (Uno pensaría que los señores académicos no tiran, ni a malo ni a bueno, pero sabemos que uno es mejor cuando no piensa.)
En cualquier caso la palabra mediocre se ha vuelto decisiva: es casi el nombre de los tiempos. Es feo decirlo, es feo incluso pensarlo: somos muy mediocres. En el sentido más vulgar, más mediocre: no solemos hacer bien eso que hacemos. Mis ejemplos también son mediocres. En estos meses, desdichas varias me llevaron a un contacto aumentado con médicos, mecánicos, electricistas, dentistas y otros profesionales del arreglo: en casi todos los casos, con resultados más bien malos, con errores notorios, con fallos que la intervención del siguiente especialista dejaba al descubierto.
Entonces la queja habitual era por qué me habrá tocado éste tan malo, tengo que controlar mejor con quién trabajo, a quién me entrego. Lo cual parte de la idea de que los que no lo hacen bien son unos pocos, la excepción que confirma que no tengo suerte. Hasta que, de pronto, creí que había entendido algo: casi todos hacemos las cosas más o menos mal.
Aquí vuelvo a uno de mis terrores habituales: cada vez que veo a un periodista —un escritor— que interpone una coma entre un sujeto y su verbo, pienso en el neurólogo o la cardióloga que tengo que visitar en esos días. Pienso: ¿por qué creer que si tantos periodistas, digamos, escritores, son incapaces de redactar en castellano, los médicos o los ingenieros van a ser más capaces de curar o proyectar como se debe?
No lo son, pero es duro aceptarlo y antipático decirlo: la gran mayoría de las personas hacemos lo que hacemos módicamente mal. Por lo cual bajamos nuestras expectativas y consideramos que esa forma de hacerlo es la normal, y la damos por buena: aurea mediocritas. Nos resignamos a la mediocridad sin decirlo, pretendiendo que esa mediocridad es la excelencia a la que aspiramos.
Nos acostumbramos a ese nivel —bajo— de calidad y se nos descascaran las paredes o perdemos plata en un negocio o nos morimos antes. Y en cada caso, cuando lo revisamos, vemos que se podría haber hecho de otra forma, mejor, más eficiente, pero no se hizo.
¿Porque la persona a cargo está cansada, sobrepasada, aburrida, desinteresada? ¿Porque no hay suficientes incentivos para hacer las cosas realmente bien? ¿Porque los que las hacen regular al fin y al cabo sobreviven tranquilos y se derrochan menos? ¿Porque no sabríamos cómo querer que las hicieran? ¿Porque no vale la pena si total nadie lo aprecia? ¿Porque no vale la pena si total esto es así? ¿Porque tenemos ideas tan sobrevaloradas de nosotros mismos y nuestras sociedades que, por comparación, todo nos resulta mediocre?
Por lo que sea: hacemos las cosas más o menos y nos lo toleramos. A veces detestamos a un político por ello o demandamos a un médico por ello o repudiamos a un cocinero por ello, pero no queremos o podemos aceptar que el problema es común, general: también a esto nos hemos adaptado. Y si alguien se pone pesado con tratar de superar esa medianía lo tratarán de soberbio y fatuo y tratarán de hundirlo —así los más podrán seguir tranquilos. Que la mediocridad, al fin y al cabo, es la forma más cómoda de la resignación, y vivimos tiempos resignados. Tiempos, se diría, muy mediocres —si el adjetivo no sonara, a veces, demasiado optimista.